(Publicada en el semanario El Fundador, viernes 24 de abril, página 18)
A propósito de “Terrible accidente del alma”, la última novela de Guillermo Saccomanno
“Dostoievski, vampiro de sí mismo, aprovecha su vida generosa en catástrofes y abyecciones en función de una literatura que busca atribulada una estética de la pureza y la santidad. Así discute con su tiempo y extiende sus cuestionamientos en el nuestro. Comparte las consideraciones sobre el pecado y la angustia de Kierkegaard y anticipa la filosofía de Nietzsche. Su marca impregna el existencialismo, se prolonga sobre Camus y Faulkner. Más acá, su influencia acosó a Arlt, denostado por tilingos de su época que ya nadie recuerda. No son tantos los escritores que atraviesan a un mismo tiempo siglos y traducciones. Porque el poder narrativo de Dostoievski traspasa indemne siglos y traducciones. En Argentina se lo ha leído y se lo suele leer en gallego, mediante versiones maltrechas del francés. No obstante, su fuerza narrativa supera toda traición lingüística. Cuando se dice “dostoievskiano”, aún los que lo han leído poco, captan la noción de la intensidad que el atributivo representa. Como cuando se dice “arltiano”. (Saccomanno: “El derecho de matar”).
Imposible resistir la tentación de leer la última novela de Guillermo Saccomanno en clave dostoievskiana, apelando a sus propias palabras en la nota citada arriba. Cuando habla del gran narrador ruso, parece hablar de sí mismo, o al menos, de un eco que devuelve lo que aquél inmenso genio ruso gritó en la tierra a través de su obra. El grito de una lírica oscura que busca la luz. Porque si Dios no existe, todo está permitido. Y en ese mundo sin Dios, nos hundimos vertiginosamente, llevándonos, como el Titanic, la mueca de nuestro orgullo, de nuestra omnipotencia, nuestra violencia autodestructiva.
La novela remonta, así, una larga tradición: nos ahogamos por haber desafiado a los dioses, a Dios, por nuestra hybris, por no haber reconocido nuestros límites, por exceso, soberbia, transgresión de un orden cósmico-sagrado. Así pensaban los griegos del destino, y también los sabios del Popol Vuh: “… pero se enorgullecieron… y el orgullo los hizo desaparecer…” Como el Titanic, metáfora de esta civilización… Este es el escenario de la novela: no un mundo en descomposición, en vísperas de una crisis, sino el mundo ya corrompido, ya hundido en el desastre, y sus actores chapoteando, encharcados en sus propias miserias. El hombre está minado y estallado afuera y adentro… es tierra arrasada.
Claro que Saccomannno no imita a nadie, sino que expresa en sus propios términos esta visión del mundo. ¿Cómo? ¿En qué términos? Prosa hecha a latigazos; a golpes; la textualidad de la violencia; la violencia hecha texto; con guiños al lector, una prosa veloz y el uso de un ¿deliberado? anacronismo: la palabra “alma”, la palabra “pecado”. Propios términos de una novelística coherente: estamos en el mismo mundo de El oficinista y que Cámara Gesell, pero más allá. Con un extremismo que por su exceso ya no conmueve. No sentimos la “conmisceración y el terror” que señalaba Aristóteles, como efectos de la tragedia griega, provocada por la identificación con los héroes que sufrían la caída y la derrota en manos del destino. Acá los personajes ya están adaptados a un mundo corrompido, a mundo de sangre fría, donde ya no hay margen para los sentimientos. Se mata y se traiciona impiadosamente, mecánicamente, sin culpa, ni resentimientos, en una competencia violenta de destrucción y autodestrucción. Un mundo en el que el poder es una máquina de dominio y manipulación –sea cual sea el bando al que los protagonistas pertenezcan-, los individuos son víctimas y victimarios, sin márgenes para el heroísmo y la redención. Por momentos corrido hacia lo caricaturesco, el humor hiperbólico, más que lo patético, hay carencia de emociones, como si nos dijera: “ya no queda ni eso…”
Sin embargo –y volvemos a Dostoievski-, el último capítulo reflota un levísimo aire redentor. Ante todo, nos da la clave de la pesadilla del autor, auto-referenciado como “G”. En la sordidez del hospital –en la guardia, porque no hay camas disponibles- reconocemos los restos diurnos que dieron cuerpo a la novela que acabamos de leer. En mi lectura, en mi interpretación, en ese presente del hospital se concentran los fragmentos de la historia que estamos terminando de leer. Por tanto, la cualidad de este capítulo es también la de cerrar brillantemente la estructura de la novela. Allí, en ese espacio asfixiante, G. recibe el diagnóstico, de boca de un pastor evangélico: “Usted tuvo un terrible accidente del alma”. El mismo que tuvo la mayoría de los personajes de la novela.
“Leer a Dostoievski es mucho más que una lectura, es una aventura existencial. No salís igual después de la experiencia de leerlo”. Esto lo dijo Saccomanno durante una entrevista televisiva. Decimos lo mismo de él. Leer “Terrible accidente del alma”, como leer “Cámara Gesell” y “El oficinista” es una experiencia vital, transformadora, no pasatista… Es un Dostoevski versión siglo XXI: depurado por la “necesidad de estetizar el sufrimiento”, el lenguaje está cincelado, la escritura elevada a instancias líricas y el adjetivo de “dostoievskiano” dejado en el puro hueso, al punto que nos queda la impresión de que no se puede ir más allá. ¿Cómo sigue esta saga? ¿En el silencio? ¿En el mero ademán de la poesía, ese vacío cercano a la música? Así será, salvo que haya todavía un sótano más oscuro que sólo Saccomanno y sus musas perturbadoras conocen.
***
Fragmento
17
Por qué se acuerda más de su padre que de su madre, se pregunta. A los ochenta, mientras tendía ropa en el fondo de la casa, la derribó un ataque al corazón. La ambulancia llegó tarde. El chofer y los paramédicos se comunicaban con la central averiguando a qué hospital llevarla. Su madre murió a bordo de la ambulancia. Cuando la descargaron en el hospital, como no había camillas en la guardia, la tendieron sobre una chapa y la taparon con una sábana mugrienta. Mamá, dice G. Y despierta. Pronuncia como puede el nombre de su mujer. Todavía no pasó el período de contagio, le dice Rosita. Tendrá que esperar. Ánimo, ya te queda menos. Menos para qué, le pregunta G. con la mirada. Queda otra vez solo. Anochece y llueve. Por un postigón entreabierto entra una brisa fresca.
(Terrible accidente del alma, capítulo VI)

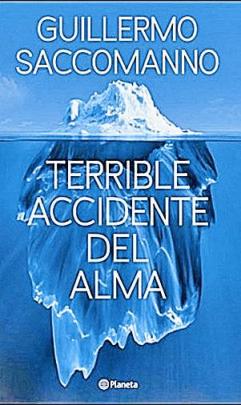
Deja una respuesta